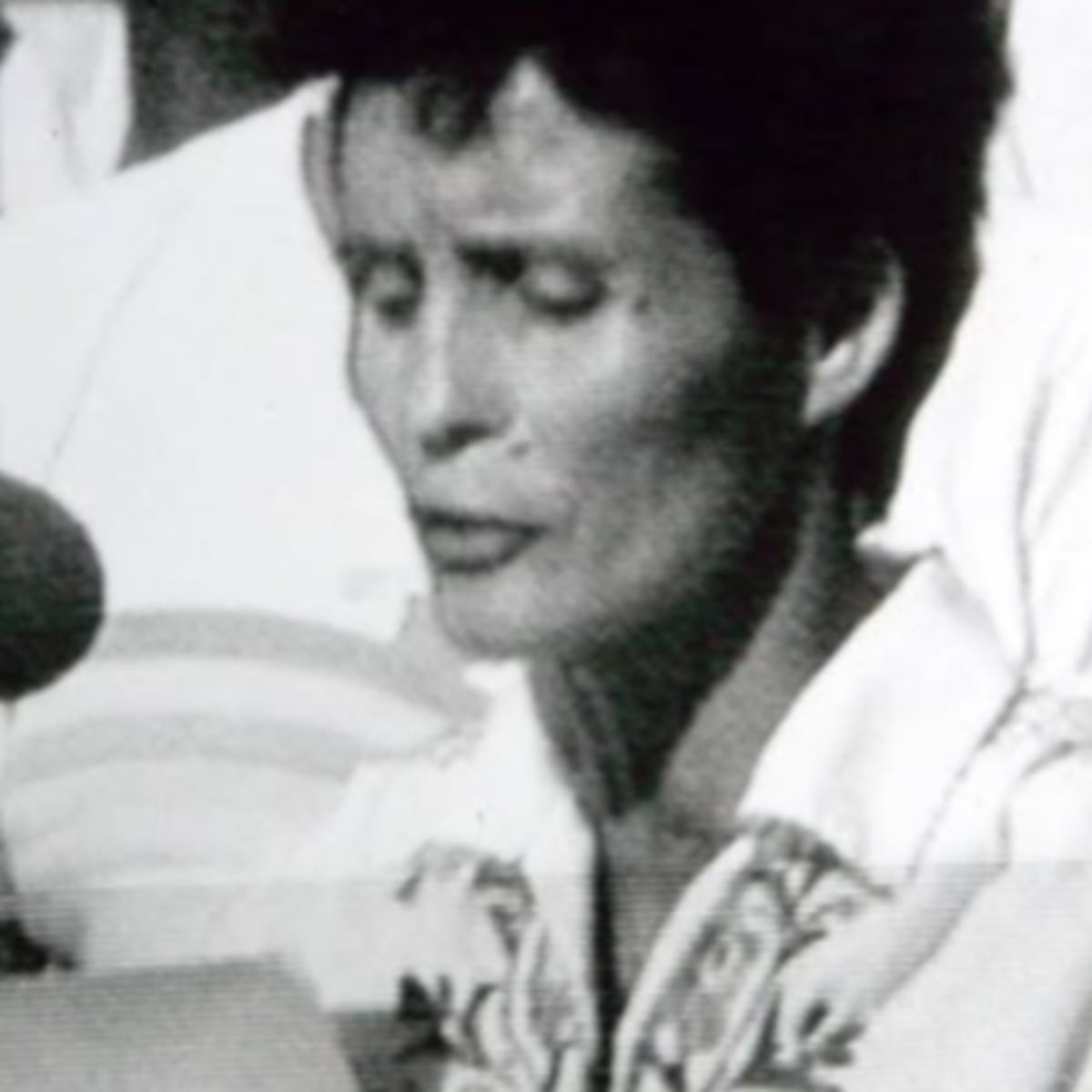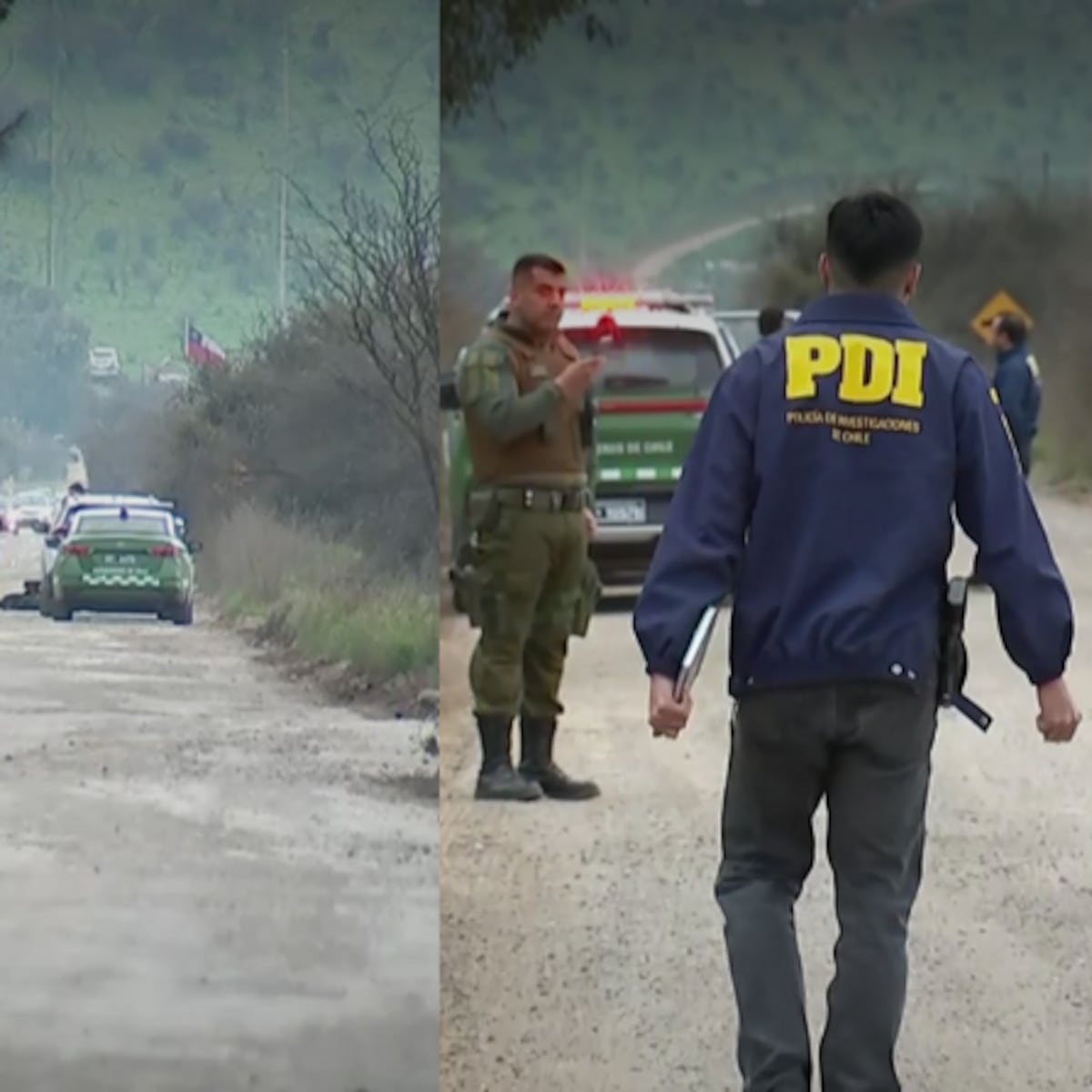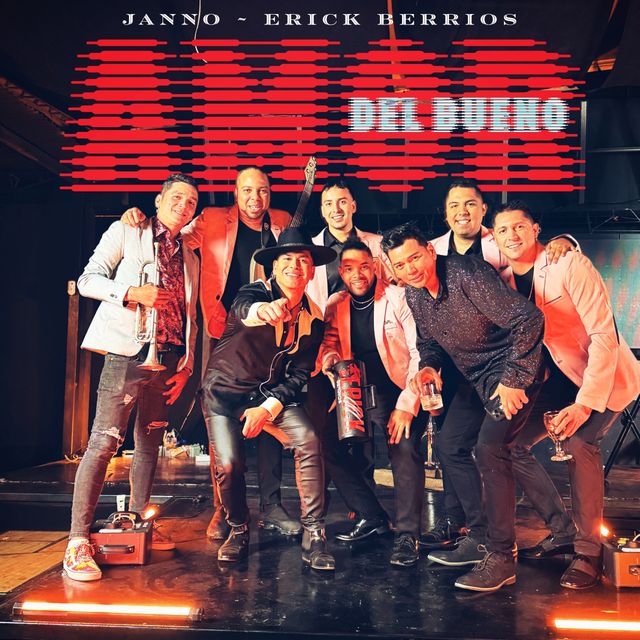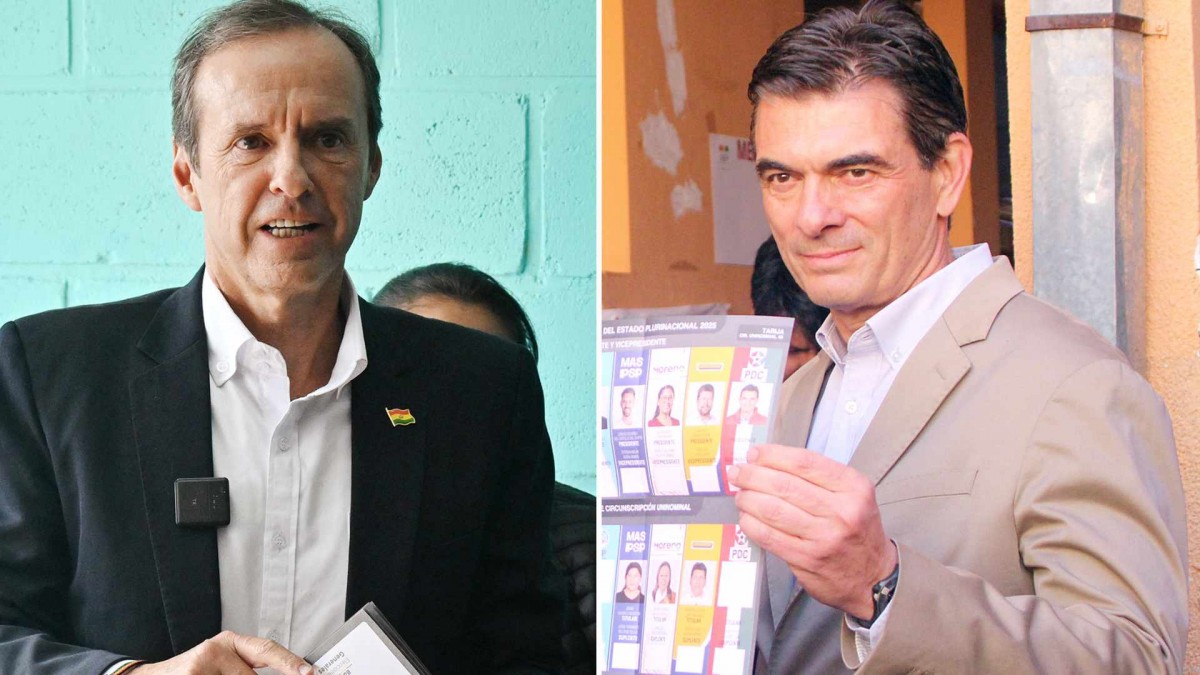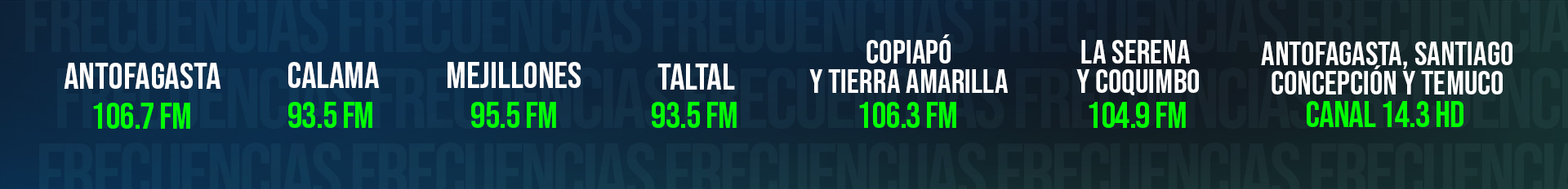





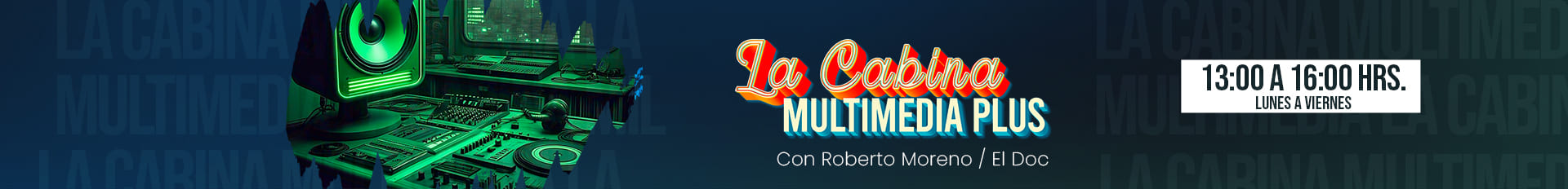
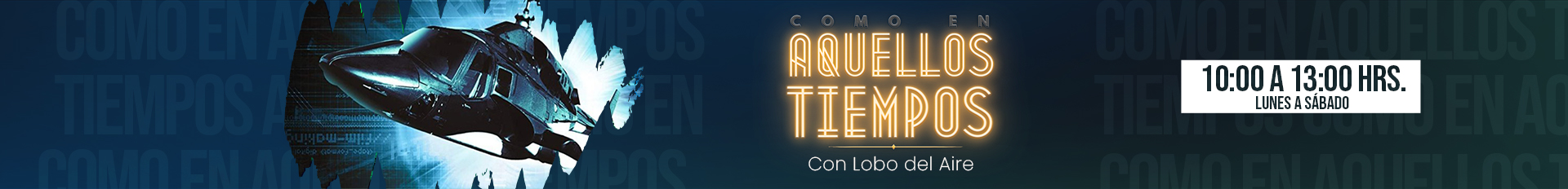

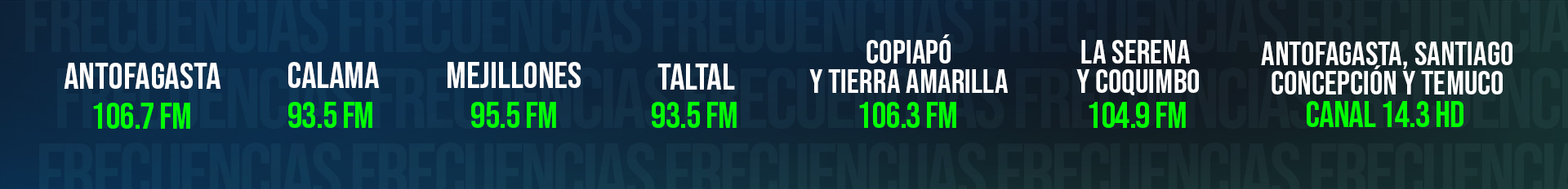


El origen de los barrios emblemáticos en Coquimbo
Los primeros barrios de Coquimbo surgieron cerca del puerto y empresas, habitados por trabajadores que forjaron la identidad comunal.
5 de mayo de 2025
La ciudad de Coquimbo nos entrega un inmenso legado histórico que se ve reflejado en su aspecto arquitectónico y locaciones, dentro del cual sus barrios adquieren un rol preponderante en su conformación inicial y su identidad, con aspectos característicos de una zona puerto.
Para conocer más de alguno de los principales barrios del puerto conversamos con el historiador coquimbano. Juan Valdivia Tabilo quien entrega unas pinceladas de los orígenes de estos asentamientos que se han ido desarrollando en la comuna.
Al caminar por sus calles y rincones, Valdivia explica que como todo puerto, en Coquimbo existe una variedad de habitantes que han sido quienes les han entregado esta imagen tan diversa a la comuna.
La Cantera y sus minas de piedra
El barrio de La Cantera en la actualidad es uno de los sectores residenciales más poblados, pero en su inicios fue un pueblo pequeño, que según cronistas de la época se encontraban las minas de piedras empleadas por los artesanos picapiedreros para la construcción de iglesias de La Serena, destiladoras y adornos varios.
Según los datos del historiador Juan Valdivia este sector habría sido fundado en el año 1965, pero su existencia sería más antigua.
“Hoy acoge una capilla en la avenida principal, antiguo fundo Esperanza y cuyas propietarias eran las hermanas Liduvina y Tadea Ruvera, cuya construcción comenzó el año 1914 y terminada un par de años más tarde. Cercano a esta obra se encuentra la escuela orgullo de los canterinos por donde pasó nuestra insigne Gabriela Mistral, relata Valdivia.
Agrega que en el año 1928, en La Cantera, se habilitó una cancha de aterrizaje frente al Cerro La Virgen —también llamado Pan de Azúcar— donde operaban avionetas comerciales y aeronaves pertenecientes al Club Aéreo La Serena-Coquimbo. Entre ellas destacaba “El Canelo”, avión en el que cada semana viajaba el entonces Presidente de la República, don Gabriel González Videla.
Esta pista cerró sus operaciones en 1949, con la inauguración del Aeropuerto La Florida.
Respecto a la instalación de viviendas, Valdivia manifiesta que a mediados del siglo XX comienzan a expandirse los conjuntos habitacionales.
LA PARTE ALTA VIGILANDO LA BAHÍA
Los textos del historiador coquimbano indican que como en muchos puertos, Coquimbo está rodeado de cerros y peñascos. La población que habita estos sectores elevados ha bautizado esta zona como Parte Alta.
Sus primeros habitantes se remontan a la época de la llegada de los conquistadores. Allí vivía una comunidad indígena conocida como los changos, quienes fueron los primeros pobladores del sector. Se dedicaban a prestar servicios a las embarcaciones, facilitando la carga y descarga de mercancías y pasajeros, utilizando sus singulares “balsas de cuero de lobos”.
La ubicación estratégica de estos asentamientos, sobre terrazas naturales, les permitía tener una amplia vista del mar y de las embarcaciones que arribaban al puerto.
Durante el siglo XIX, con el crecimiento del puerto, la Parte Alta también fue expandiéndose gradualmente. Desde la década de 1960 en adelante, la zona experimentó un notable aumento poblacional, en su mayoría producto de la autoconstrucción.
La Parte Alta acoge a una importante población de trabajadores portuarios y mineros. En ella destaca el emblemático Cerro Vigía —parte del cordón peñascoso—, donde se emplaza la monumental Cruz del Tercer Milenio, que ofrece una vista panorámica de 360 grados. También sobresalen los tradicionales zigzags, construidos para facilitar el tránsito peatonal por los cerros.
La magia de La Herradura
Juan Valdivia explica que el lugar es llamado así porque asume la forma de una herradura. Esta bahía posee una entrada relativamente angosta que se ensancha hacia el interior. Constituye una de las radas más abrigadas y seguras de las costas de Chile, destacando por su atractivo residencial y turístico.
En sus inicios, fue un asentamiento indígena. Durante la conquista, sirvió como refugio de corsarios, piratas, filibusteros y bucaneros. Fue descubierta por el corsario inglés Francis Drake en diciembre de 1578, acompañado del capellán de la nave Golden Hind.
En 1846, se instaló la primera fundición minera de Coquimbo, financiada por capitales ingleses bajo la Sociedad México y Sudamérica. Sus vestigios aún son visibles cerca del Hotel Bucanero. Los responsables fueron el administrador Robert Edwards Alison y el fundidor Thomas Francis.
La Población San Juan
Es el sector territorial más poblado de la comuna de Coquimbo, ubicado al sureste del puerto. Su desarrollo ha estado ligado al crecimiento de la ciudad-puerto, originándose como un asentamiento de familias obreras que prestaban servicios en actividades portuarias y ferroviarias, debido a su cercanía con la estación y maestranza de ferrocarriles.
Inicialmente, los pobladores construyeron sus viviendas de manera autogestionada (autoconstrucción). Ante el crecimiento demográfico, la municipalidad de Coquimbo adquirió parte de los terrenos del Fundo Florencia al señor John Mac Auliffe, para luego traspasarlos al Ministerio de la Vivienda (a través de las instituciones CORVI y CORHABIT). Esto permitió iniciar la construcción de viviendas sociales en la zona.
LA RESILIENCIA DEL BARRIO BAQUEDANO
El historiador porteño explica que este sector histórico de la ciudad-puerto se caracteriza por su estrecha relación con el desarrollo económico e industrial de la zona. Su origen se remonta a comunidades que vivían en palafitos (viviendas sobre pilares, ubicadas desde la calle Portales hacia la playa Changa), habitadas principalmente por pescadores, estibadores y personas vinculadas al comercio, la minería e incluso al contrabando de la época.
Entre sus grandes hitos, Juan Valdivia destaca la resiliencia de su gente, considerando que ha sufrido una serie de embates de la naturaleza, como un tsunami registrado el 10 de noviembre de 1922 a causa de un terremoto de magnitud 8,5 que devastó el área, causando numerosas muertes y destrucción.
Originalmente llamada playa El Rayo, la zona se reconstruyó y amplió, pasando a denominarse Población Victoria y, posteriormente, Población Baquedano en honor al General Manuel Baquedano, héroe de la Guerra del Pacífico.
Pero un segundo gran terremoto en 2015, de magnitud 8,4 y otro tsunami afectaron nuevamente el barrio, dejando 15 fallecidos. La comunidad demostró una notable resiliencia para recuperarse y en la actualidad levantarse y contar con un gran barrio comercial.
“El barrio conserva su esencia histórica, combinando tradiciones portuarias con un espíritu de superación ante las adversidades naturales. Raíces en la pesca, el comercio y la minería. Hoy cuenta con espacios renovados que honran su pasado mientras se adaptan al presente”, sostiene Valdivia.
El misterio de Guayacán
El historiador Juan Valdivia entre sus tantos escritos históricos del puerto, se refiere a Guayacán la que indica se ubica a 23 cuadras de distancia de la plaza central de Coquimbo. Ahí se encuentra un pueblo histórico de la región, hoy considerada Zona Típica o Pintoresca por Decreto Exento Nº 1880 del día 13 de diciembre del año 2005.
Valdivia relata que el nombre Guayacán proviene del arbusto centroamericano “el guayaco” que cubría con bosques el sector de El Panul, El Llano, Las Serranías (hoy la Pampilla), que era el escenario cuando el reverendo Francis Flescher, acompañante del corsario Francis Drake (19 de diciembre de 1578), desde la embarcación “Golden Hind”, describe “nos encontramos en la bahía de La Herradura de Guayacanes”.
Un hito importante del sector fue la instalación de la Fundición Guayacán, bajo la razón social de “Sociedad Chilena de Fundiciones” (1856-1859) que incorporó más tecnología a Guayacán para exportar a Inglaterra, Estados Unidos y otros países cobre en barras y ejes de cobre, además de grandes toneladas de cobre refinado en lingotes a Inglaterra, el principal comprador del mundo de la época, convirtiendo a Guayacán en el principal puerto exportador de cobre de Chile, siendo el primer país exportador de cobre del mundo.
Durante parte del tiempo transcurrido entre 1867 y las primeras décadas del siglo XX Guayacán fue enorme. Este enclave minero-marítimo y con una población cercana a los 1.200 habitantes alcanzó a tener dentro de la municipalidad de Coquimbo un representante, entre los que destacaron los señores Simón Ramírez, Belisario Álvarez, Ricardo Varela Delgado y Ricardo Chellew, antiguos y meritorios empleados de la fundición.
“Hoy, sólo quedan algunos vestigios de la fundición, algunas casas construidas en su período de auge, una cultura muy especial y un gran arraigo religioso que estamos empeñados en desempolvar y mostrar con orgullo nuestro gran pasado desde ya hace cerca de dos siglos”, explica Juan Valdivia.
Fuente: DiarioElDia Región